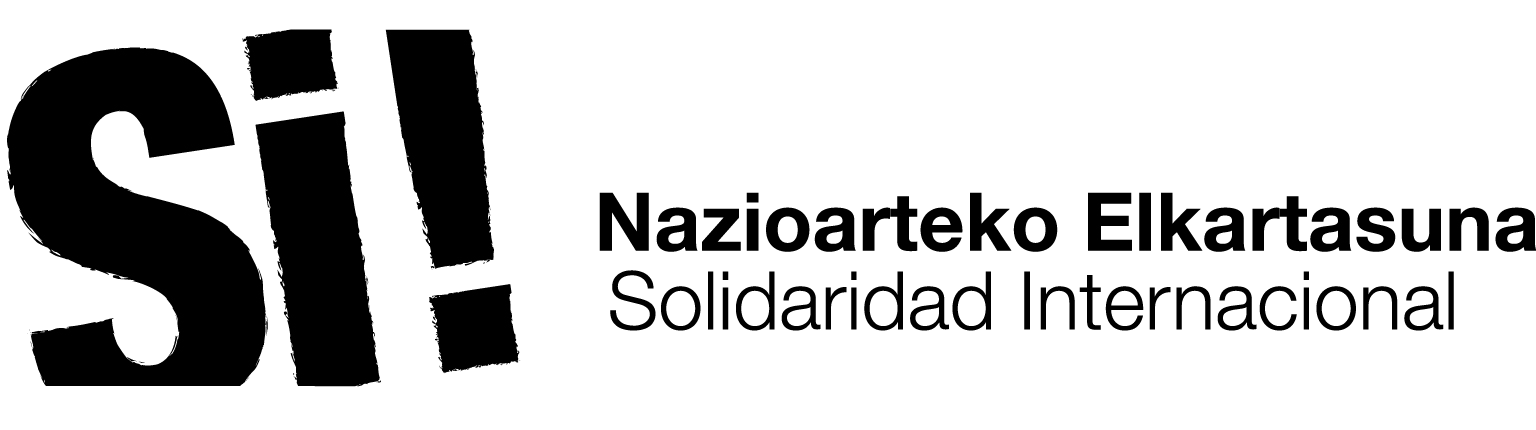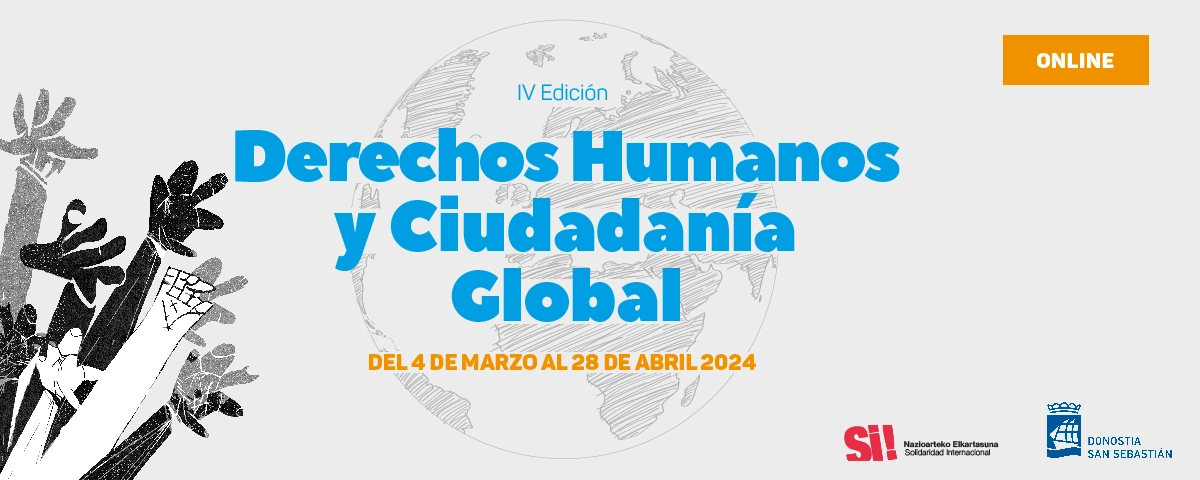Plataforma formativa de Solidaridad Internacional
Nazioarteko Elkartasuna-Solidaridad Internacional te invita a conocer nuestra oferta formativa en materia de codesarrollo, cooperación y educación para el desarrollo. ¡Entra y participa!
Si ya has iniciado sesión y estás matriculado, puedes pinchar en realizar curso o continuar para acceder a los contenidos.
Curso virtual: Cómo trabajar la interculturalidad en la educación secundaria IV